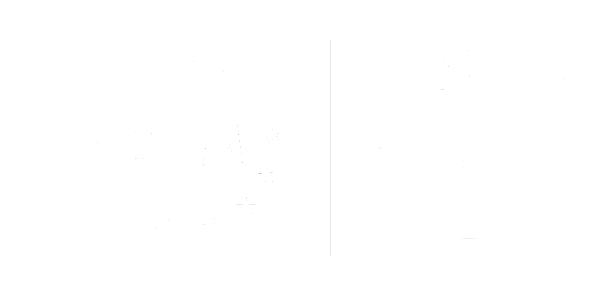noviembre 13, 2025
Pensamiento computacional en el aula
¿Te has parado a pensar alguna vez qué tienen en común una receta de cocina, una app de móvil y un juego de mesa? Aunque parezca sorprendente, todos incluyen una serie de pasos que debemos ir resolviendo, lo que en el ámbito educativo conocemos como pensamiento computacional. Y no, ni siquiera hace falta usar ordenadores o robots.
El pensamiento computacional es una metodología de aprendizaje que va mucho más allá de la programación. Una forma de abordar y resolver problemas, de razonar, de abstraer y de entender el mundo a través de una mente estructurada pero creativa.
Una habilidad que, si se cultiva desde edades tempranas, puede favorecer enormemente tanto el desarrollo académico como la capacidad para adaptarse a los diferentes retos de la vida cotidiana y profesional.
Pero, ¿sabes realmente cómo funciona esta metodología? A continuación, te explicamos qué es el pensamiento computacional, algunos ejemplos reales podemos encontrar y qué beneficios aporta.
¿Qué es el pensamiento computacional?
El pensamiento computacional permite abordar problemas de forma lógica y estructurada, lo que lo ha convertir en una de las habilidades más relevantes del siglo XXI. No se trata únicamente de programar, sino de analizar, descomponer e ir resolviendo los desafíos paso por paso, como lo haría un científico informático.
Definición y origen del concepto
Aunque haya cobrado protagonismo en los últimos años gracias a su inclusión en el ámbito educativo, este término fue acuñado por la ingeniera informática Jeannette Wing en 2006, quien lo definió como el proceso mental involucrado en la formulación de problemas y sus soluciones, de manera que puedan ser representadas para que una máquina o una persona pueda llevarlas a cabo.
Un concepto que ha trascendido al mundo de la informática y que se fundamenta principalmente en la capacidad transversal que nos permite analizar un problema, descomponerlo en partes más simples, identificar patrones, abstraer lo esencial y crear una solución eficaz, muchas veces en forma de algoritmo. Una forma de pensar que puede servir tanto para razonar como para diseñar un videojuego, realizar un proyecto escolar o planificar unas vacaciones.
Fases del pensamiento computacional en el aula
Para que el pensamiento computacional sea realmente efectivo, debemos dividir el problema en cuatro fases fundamentales. Cada una de ellas con un enfoque específico, pero todas ellas necesarias para llegar a una solución efectiva:
- Descomposición: consiste en dividir un problema complejo en partes más pequeñas y manejables. Por ejemplo, organizar una fiesta escolar implica reservar el espacio, enviar invitaciones, comprar materiales… Cada parte puede gestionarse por separado.
- Reconocimiento de patrones: identificar similitudes entre problemas o situaciones para aplicar soluciones ya conocidas. Por ejemplo, si una actividad ha funcionado bien en otro curso, probablemente pueda adaptarse a otro.
- Abstracción: se trata de eliminar detalles innecesarios para centrarnos en lo realmente importante. De esta forma, podemos construir modelos simplificados del problema, como cuando usamos un mapa para orientarnos sin necesidad de ver cada detalle de la ciudad.
- Algoritmos: diseñar una secuencia de instrucciones lógicas para resolver un problema. Una actividad concreta puede ser pedir al alumnado que diseñe un “algoritmo” para preparar un desayuno equilibrado. Deben escribir paso a paso las instrucciones necesarias: desde elegir los ingredientes hasta prepararlos en el orden lógico.
Estas fases se pueden resumirse en una rutina que resulta especialmente útil en el aula: Pienso – Programo – Pruebo. Primero se analiza el problema, luego se crea un plan o código y, finalmente, se pone a prueba la solución para evaluar si funciona o necesitamos realizar cambios.
Ejemplos de pensamiento computacional
A la hora de trabajar el pensamiento computacional, hay muchas actividades cotidianas que pueden resultar muy interesantes, como resolver puzzles o planificar un proyecto escolar. Ejemplos prácticos que muestran cómo podemos aplicar la lógica, los patrones y las secuencias, incluso sin usar ordenadores.
Pensamiento computacional en infantil y primaria
Una de las principales ventajas de esta metodología es que puede trabajarse ya desde edades tempranas, facilitando así el aprendizaje de los conceptos más complejos.
Algunos ejemplos de actividades de pensamiento computacional en primaria e infantil son las siguientes:
- Juegos de secuencias: usar tarjetas de imágenes para que los alumnos ordenen acciones según una lógica. Por ejemplo, ¿qué va primero: lavarse las manos o sentarse a comer?
- Construcción con bloques tipo Lego: fomenta la descomposición de problemas (¿cómo construyo una casa?) y el reconocimiento de patrones (¿qué piezas se repiten?).
- Cuentos desordenados: dar a los alumnos una historia fragmentada para que la ordenen. Esto trabaja tanto algoritmos como pensamiento lógico.
- Resolver laberintos: permite a los niños planificar rutas, reconocer errores y proponer nuevas soluciones.
Enseñanza sin computadoras: pensamiento computacional desenchufado
Cuando hablamos de pensamiento computacional desenchufado, nos referimos a todas aquellas actividades que promueven esta forma de pensar sin necesidad de pantallas ni ordenadores. Solamente con lápiz, papel y un poco de creatividad.
Con lo cual, puede trabajarse incluso en centros educativos que no dispongan de medios tecnológicos o en casos en los que se quiera evitar la sobreexposición digital de los más pequeños.
Algunos ejemplos pueden ser los siguientes:
- Juegos de mesa como “Rush Hour” o “Robot Turtles”.
- Actividades kinestésicas donde los alumnos actúan como “robots” y deben seguir instrucciones.
- Rompecabezas y sudokus adaptados a nivel infantil.
- Creación de algoritmos con tarjetas o bloques de colores.
Actividades para fomentar el pensamiento computacional
Como ya hemos indicado, para trabajar el pensamiento computacional en el aula no es necesario contar con grandes medios. Algunas actividades prácticas para distintos niveles educativos pueden ser las siguientes:
- Programación con Scratch (a partir de 8 años): permite crear juegos e historias con bloques visuales.
- Diseño de algoritmos con tarjetas: los alumnos deben ordenar tarjetas con acciones para que un “robot” (otro compañero) cumpla una tarea, como atravesar un laberinto dibujado en el suelo.
- Retos de lógica en papel: crucigramas, juegos tipo “Encuentra el error” o acertijos matemáticos adaptados por nivel.
- Secuencias de recetas de cocina: organizar pasos de recetas reales. Una actividad perfecta para integrar matemáticas, lógica y lenguaje.
- Simulación de problemas reales: por ejemplo, diseñar un sistema para clasificar residuos en el colegio usando cajas y etiquetas de colores.
Beneficios del pensamiento computacional
Si aún tienes dudas sobre si merece la pena integrar el pensamiento computacional en el aula, a continuación te dejamos algunas razones de peso:
- Desarrolla el pensamiento crítico: los alumnos aprenden a analizar, a cuestionar y a encontrar soluciones a problemas reales.
- Fomenta la creatividad: diseñar soluciones desde cero, estimula la imaginación y la innovación.
- Potencia habilidades matemáticas y lingüísticas: ordenar, secuenciar y abstraer fortalece el uso del lenguaje y el razonamiento lógico.
- Mejora el trabajo en equipo: muchas actividades se realizan en equipo, lo que fortalece habilidades como la comunicación y la empatía.
- Prepara para el futuro profesional: no solo para carreras tecnológicas, sino para cualquier contexto donde sea necesario resolver problemas con eficacia.
- Reduce la brecha digital: al enseñar cómo funciona la tecnología desde dentro, empoderamos a los estudiantes y los convertimos en creadores.
En definitiva, el pensamiento computacional en el aula es una de las herramientas pedagógicas más potentes de las que disponemos actualmente. Y es que no solo forma a los alumnos para el presente, también los prepara para el futuro.